Lo que voy a contar pasó a finales de septiembre. Volvía. Para mi los viajes de vuelta siempre suelen ser mejores que los de ida, especialmente cuando se trata de lugares que nunca he visto antes. México me trató bien, así que volvía con las vivencias flotando conmigo y tratando de acomodarse en los escasos huecos que te reservan las aerolíneas modernas.
El vuelo: Ciudad de México-Madrid, operado por Aeroméxico. Me fijé en la tripulación y me gustó lo que vi. Una tripulación compuesta por gente corriente: algunas más altas, otras más bajas, unos delgados, otros más rellenos, personas con rasgos raciales diversos, simpáticos todos.
Quedaban apenas dos horas para tomar tierra. Momento crítico. Nueve horas con un margen de maniobra de cinco centímetros empiezan a hacer mella. Y por muy buenos recuerdos que tengas del viaje, la mala leche te llega. Te llega y no se va. Y miras el reloj y el tiempo no pasa. Y la mala leche sube. Pues así estaba, con la desesperación y las vivencias tratando de conciliarse cuando pasó.
La víctima: una de las azafatas del avión. Una mujer de unos 50 años. Estaba atendiendo a una chica bastante más joven que ella que estaba sentada en la misma fila que yo. Un pasillo y cuatro asientos nos separaban. Me perdí una escena pero intuyo que la azafata estaba realizando las labores de recogida de la basura que acumulamos cada vez que nos dan algo de comer. Y en esa tarea debió rozar a la chica con su mano o algo similar. Yo solo vi la reacción de la joven: «No me toques», dijo volviendo la cara hacia dónde yo estaba con los ojos cerrados y descompuesta por el asco. No me vio. La señora tragó saliva y le pidió disculpas. Lo hizo guardando las distancias y la joven, blanca y rubia pero racializada en odio volvió a repetir «te he dicho que no me toques». Lo dijo de nuevo sin mirarla, con más asco y más rabia, levantando las manos en paralelo a su cuerpo como protegiéndose.
No supe reaccionar en ese momento. Las cosas así pasan muy rápido. Y la violencia, en cualquiera de sus formas, a mi me paraliza. Pero lo cierto es que me sentí muy mal por no haber movido un dedo. Más tarde, cuando ya habíamos tomado tierra, busqué a la azafata, me acerqué a ella, le tomé las dos manos y le dije: «Nadie merece ser tratado de ese modo». Le brillaron los ojos, me apretó las manos y me dijo sonriendo: «Me di cuenta de que usted lo vio. No se preocupe estoy acostumbrada, pero hoy va a ser un día maravilloso».
 Cada vez son más los sucesos de este tipo. Cada vez hay menos pudor a manifestar en público el rechazo a otras personas. Ya sea por motivos racistas, islamófobos u homófobos. Algunos sucesos son muy graves como ese pasajero de Ryanair que consiguió, propinando insultos vejatorios, que cambiaran de sitio a una mujer negra que viajaba a su lado. Otros, como éste que acabo de contar, son delitos de odio de baja intensidad. Tan baja que una no encuentra argumentos para alzar la voz o para denunciar. ¿Cómo vas a denunciar a alguien por decirle a otra persona «no me toques»?. Pero lo cierto, es que unos y otros hacen el mismo daño.
Cada vez son más los sucesos de este tipo. Cada vez hay menos pudor a manifestar en público el rechazo a otras personas. Ya sea por motivos racistas, islamófobos u homófobos. Algunos sucesos son muy graves como ese pasajero de Ryanair que consiguió, propinando insultos vejatorios, que cambiaran de sitio a una mujer negra que viajaba a su lado. Otros, como éste que acabo de contar, son delitos de odio de baja intensidad. Tan baja que una no encuentra argumentos para alzar la voz o para denunciar. ¿Cómo vas a denunciar a alguien por decirle a otra persona «no me toques»?. Pero lo cierto, es que unos y otros hacen el mismo daño.
Asisto perpleja a este fenómeno que crece como la espuma. Trato de entender qué pasa por la mente de un ser humano para actuar de esta forman tan inhumana. Y leo a Caroline Emcke que me devuelve un poco la esperanza. Leed este artículo por favor. Emcke nos recuerda que hay una masa silenciosa que no debe permanecer callada por más tiempo. En Alemania se han organizado y se llaman #unteilbar (Indivisibles). Son muchos y quieren frenar esa espuma marrón y viscosa. Yo me sumo y por eso escribo, para romper el silencio. Porque si callamos, el silencio nos hace cómplices del odio.


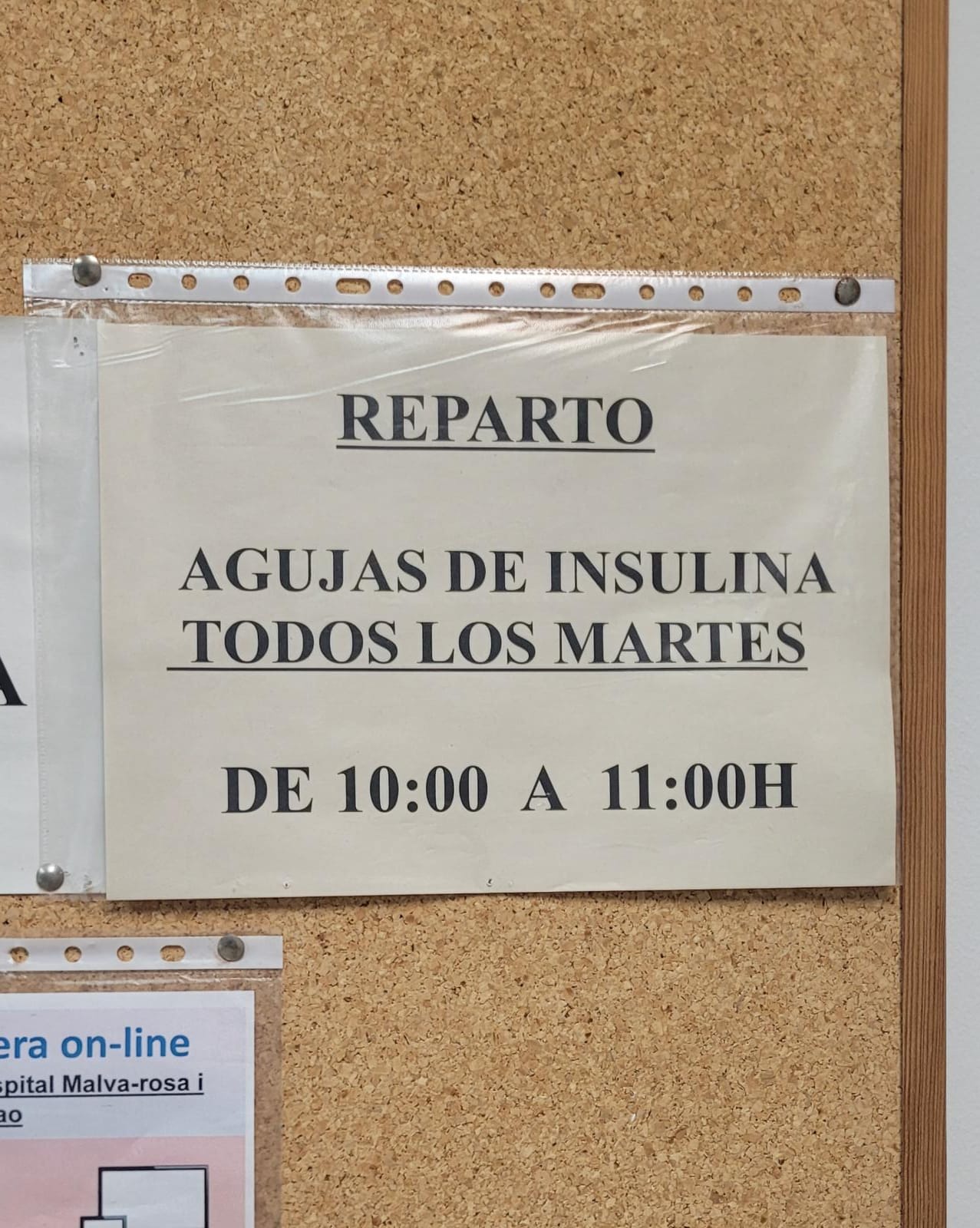
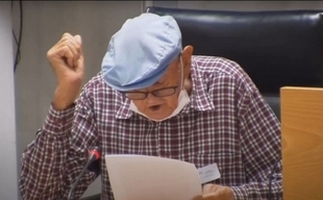







Un artículo muy bueno, Lourdes.
Toda la razón.
¡Cuanto nos cuesta reaccionar ante situaciones semejantes por miedo, verguenza o comodidad! Pero hay que hacerlo, hay que intervenir, claro que si.
Y tu lo hiciste, aunque fuera después no fue tarde. Nunca es tarde. Lo importante es dar el paso.
Enhorabuena.
Gracias Lluïs. Hace poco mi buen amigo Gonzalo Pareja me dijo: «que no te quepa duda que somos más, muchos más» pues eso digo yo y que se note.
Un abrazo.
Muy buen comentario, se puede estar en tu piel y ojos solo con leerlo. Muy buena iniciativa lo de los “invisibles” habrá que tomar nota y frenar todos estos gestos hacia otras personas….ya está bien!!!
Claro que sí Sergio. Vamos a seguir muy de cerca a esos #invisibles. En Alemania se puede seguir el movimiento con la etiqueta #unteilbar
Lourdes, estoy de acuerdo en que no hay que callar. Yo creo que en el caso del avión de Ryanair, no hubiera podido no decir nada. Yo no sé si por haberme dedicado a la enseñanza o porque soy muy impulsiva, me cuesta mucho no intervenir cuando veo una injusticia o una mala acción. Hiciste muy bien en apoyar a la azafata aunque fuera luego.
Gracias por tu comentario Concha. La verdad es que después de este episodio estaré más preparada para reaccionar si se diera el caso. Ahora bien, me temo que tendremos que cuidar muy bien las respuestas, corremos el riesgo de caer en las redes del odio y que se polaricen las posturas. Bueno sobre eso pienso estos días. No es un tema sencillo.
Lourdes. Mis impresiones :
Todo un trabajazo, sobre el blog. Y como no viene de una persona que la palabra trabajo le queda corta por lo currante y luchadora que es.
Como no, marcando huellas alla donde vayas , rompiendo el silencio por aquellos que piensan igual que tu y por las personas que quieren vivir en un mundo sin prejucicios y un mundo en paz.
Me quedo una vez mas sorprendida una vez mas por este trabajo. Y lo que te digo: !!! la que vale vale!!! Sigue asi Campeona.
Gracias Muily por tus palabras. ¡Seamos una masa muy ruidosa de #indivisibles! Estoy segura que serias una de las primeras en sumarte a algo así.
Un fuerte abrazo.
Gracias por el artículo Lourdes
Las múltiples evoluciones del mundo actual nos están llevando a unos barrios muy poco apetecibles. Es el tema de nuestro tiempo. Los valores centrales de una sociedad democrática: igualdad, diálogo, no violencia, respeto mutuo, respeto al marco… están en duda. Y lo peor es que el cuestionamiento de todo el marco se basa en uno de los principios fundamentales del propio marco: la prevalencia de la voluntad mayoritaria. (Como cuando en algunos momentos que todos recordamos se ha decidido mayoritariamente en unas elecciones democráticas cargarse la democracia)
¿Entonces? No es un reto fácil pero es un reto imprescindible. Seguir manteniendo el principio de que una persona tiene un voto y que ese voto es soberano y a la vez poner una salvaguarda para que ese mismo voto mayoritario no sirva para barrer los derechos fundamentales. La voluntad popular es soberana para jugar en el juego pero no debe servir para destrozar el juego mismo
Gracias por tu reflexión Xavier, siempre tan lúcida. La salvaguarda, pienso, no puede ser otra que la exigencia del cumplimiento de los Derechos Humanos. Y para frenar esa ola de sinrazón, los que todavía no hemos caído en la trampa del odio debemos alzar la voz. #indivisibles #unteilbar
Genial el artículo Lourdes!
Gracias por compartir esta viviencia, que sin duda ayuda a visibilizar una pequeña parte de una realidad gigante que no verá la luz jamás.
Un abrazo